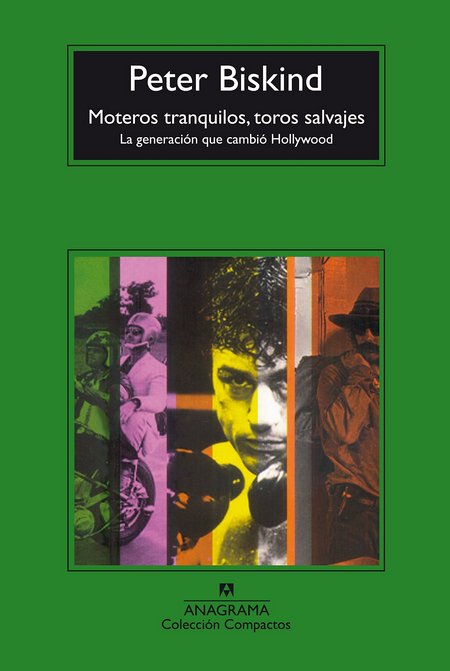Todo el mundo que sepa algo de cine o vaya por ahí diciendo que le gusta, por poco que sea, debería saber quién es Orson Welles aunque no haya visto jamás una de sus películas. Bueno: puede que no sea el caso si usted pertenece a esa «generación mejor formada» que piensa que el cine clásico empieza con Star Wars y se niega a ver películas anteriores a 2000 porque «son antiguas». En tal caso más le vale dejarlo aquí y volver a su trabajo de reponedor licenciado con dos masters de absurda denominación anglosajona, porque es muy probable que en adelante no se entere usted de un carajo.
«No soy reponedor. Soy expert especialist in stuff and merchandise movement. Un respeto.»
Welles siempre fue un decadente. Él mismo lo reconocía implícitamente definiéndose como un hombre tendente a la molicie, incapaz de centrarse en un proyecto de los ciento y la madre que siempre tenía en marcha de un modo u otro. En parte fue por eso que su carrera en el cine nunca llegó a despegar como se esperaba y que sus relaciones con el gremio fuesen, por decirlo de un modo suave, tirantes. Sus legendarios enfrentamientos con los estudios, situados en el marco de una actividad de empresa que como tal (y pese a lo que se diga en España) ha de buscar como objetivo el rendimiento económico, los propició muchas veces el propio Welles. Perico Vidal, un personaje fascinante al que ya hemos dedicado mucho espacio en esta web y que llegó a conocerle muy bien, solía decir que trataba a los productores «como a perros» y entre otras anécdotas contaba cómo despreció hasta la humillación a un francés que se presentó ante él con un cheque en blanco, dispuesto a financiarle cualquier proyecto. En tales circunstancias, y encadenando un fracaso (personal y profesional) tras otro, no extraña que la situación de Welles principios de los ochenta fuese desesperada.
Esa desesperacion, amén de otros muchos sentimientos, son palpables a todo lo largo de Mis almuerzos con Orson Welles, el libro que nos ocupa, que en realidad es la transcripción al papel de una serie de diálogos con el cineasta de Kenosha grabados en un restaurante por su amigo Henry Jaglom, al que había conocido años atrás. Jaglom era uno de esos artistas modernetes surgidos al calor del Nuevo Hollywood, algo así como Nick Cassavettes pero con menos caché. A finales de los sesenta estuvo empleado en la minúscula BBS, firma impulsora de aquel movimiento en su primer estadio al haber producido la seminal Easy Rider, cinta en la que Jaglom trabajó como montador.
Orson, a quien los integrantes del Nuevo Hollywood reverenciaban (aunque todo cambiase a la hora de financiarle proyectos o darle curro de verdad, más allá de alguna aparicion esporádica en pelis mierdosas de arte y ensayo), accedió a ser grabado por Jaglom en el restaurante franchute de moda donde ambos solían quedar para comer. Un antro con ínfulas, más bien, como se deduce en alguno de los diálogos más divertidos recogidos en el libro, que hacen pensar en un tugurio digno de Pesadilla en la cocina antes que en un restaurante con la calidad por bandera. La prueba es que Welles no tenía problemas para entrar allí en compañía de su perro-patada Kiki, especialista en hincharle los cojones a todo el mundo como buen ejemplar de su especie. La única condición impuesta por Welles fue que Jaglom mantuviese la grabadora escondida, lo que ya puestos nos permite echar unas risas por obra y gracia de diálogos como este entre Orson y la actriz Zsa Zsa Gabor, de origen húngaro:
Gabor: (a Welles) ¿Cómo estás, cariño? ¡Qué maravilla verte!
Kiki: ¡Arf, arf!
Gabor: ¿De quién es ese perro?
Welles: Es mío, y muerde.
Gabor: (a Kiki) ¡No, no, no! ¿Te gusta moder?
Welles: Oh, sí. Sobre todo a los húngaros. ¿Cómo estás?
Gabor: Bien, cariño.
(Zsa Zsa Gabor se va).
Todo lo anterior da a entender que estamos ante un libro muy interesante a la par que entretenido, y es cierto pero no del todo. Mis almuerzos con Orson Welles se vende como si prácticamente fuese un Sálvame en papel, y los amantes del cotilleo (en este caso hollywoodiense) encontrarán aquí poco que rascar. Es verdad que se cuelan anécdotas sobre muchas personalidades del cine, pero no dejan de ser pinceladas sobradamente conocidas a estas alturas: todo el mundo sabe que Charles Chaplin y Bette Davis eran inaguantables, o que Rita Hayworth tenía serios problemas mentales. Nada nuevo bajo el sol. Y en cuanto a la forma que tenía Welles de entender el séptimo arte y el mundo que lo rodeaba, existe mucha literatura que lo desgrana con mayor detalle y, en ocasiones, de forma más amena.
Porque esto no deja de ser la transcripción de unos diálogos semejantes a los que cualquiera podría mantener charlando con sus amigos, hablando sobre lo humano y lo divino dándoselas de entendido en plan cuñado-todólogo. Muchas conversaciones son banales o al menos lo aparentan, pero paradójicamente resultan bastante más provechosas para el lector que las demás, pues contribuyen a formarnos un retrato bastante nítido de alguien que sí, podía ser un genio con las ideas muy claras y tal, pero también un gilipollas arrogante y extremadamente grosero hasta con sus mejores amigos, como el propio Jaglom. O Peter Bogdanovich, otro gilipollas arrogante, sí, pero que le había acogido en su casa cuando Orson se vio incapaz de seguir pagando facturas. Llenándola de colillas de puros y copas de vino vacías que el «genio» ni se molestaba en recoger, para desesperacion de Bogdanovich y su novia Cybil Shepherd.
Resumiendo la decadencia, el patetismo y la ruina de forma elocuente.
En definitiva, Mis almuerzos con Orson Welles nos muestra a un hombre decrépito y achacoso que para entonces vivía completamente alejado de la realidad. A la manera de cualquier político español, pero sin un duro encima. Las continuas quejas ante su precaria situación económica eran lo único que sacaba a Orson de sus ensoñaciones, ocasionalmente más próximas a las de un viejo demenciado que a las de alguien consciente, aunque Jaglom también ponía su granito de arena dándole alas. Practicamente postrado a una silla de ruedas por la obesidad y las enfermedades, Welles daba por sentado que el gobierno francés financiaría su ambiciosa versión de El rey Lear y fiel a su estilo tenía multitud de proyectos en la cabeza, confiado en que algún día podría rodarlos. Escribiendo el guión de uno de ellos moriría en 1985 a causa de un fallo cardiaco, apenas cinco días después de su último almuerzo con Henry Jaglom. Las cintas magnetofónicas que recogieron las conversaciones entre ambos quedaron guardadas en un rincón y de ellas nunca más se supo, al extremo de convertirse en leyenda urbana. Pero existían, en efecto, y Peter Biskind se ofreció a transcribirlas con ayuda de expertos, pues en algunos casos la calidad de audio era deplorable.
Esta labor entre arqueológica y adivinatoria es tal vez lo más destacable de un libro que esencialmente vale la pena, aunque acabe haciéndose algo pesado por su formato (todo diálogos, recuerden) y la aparición reiterada de algunos temas, como los supuestos progresos en la gestación de Lear. Por lo demás, quienes busquen admirar el inmenso talento de Peter Biskind como escritor se verán decepcionados, pues en ese aspecto su participación se limita a introducir el libro (con un texto de treinta páginas) y los capítulos en que se divide. Eso sí: logra dar al contenido un cierto lustre editorial, estructurándolo de forma coherente e intentando que la lectura resulte lo más ágil y entretenida posible, algo que siempre es de agradecer.